OTRA PERSPECTIVA
Fronteras sin Alerta: Vulnerabilidad en la
periferia del sistema
(Parte III de la serie "Cuando la Alerta
Colapsa")
Por José Rafael Moya Saavedra
I.- Cuando el silencio no es casual
En los márgenes del mundo —ya
sean geográficos, tecnológicos o políticos— el silencio ante el riesgo no es
ausencia, sino evidencia. La falta de sistemas de alerta no responde a una
omisión inocente, sino a una exclusión estructural que deja a millones de
personas fuera del radar institucional. Donde no hay satélites ni apps, emergen
otras formas de alerta: la memoria del río, el canto de los pájaros, el aviso
del vecino. Esta parte de la serie revela esas geografías de la resistencia que
se anticipan al desastre sin tecnología, pero con sabiduría acumulada.
II. Territorios olvidados: casos de exclusión
sistémica
1. Oaxaca y Chiapas (México)
En la Sierra Mixe o los
Altos de Chiapas, las comunidades leen el entorno: el sonido del monte, el
vuelo de las garzas, la ausencia de insectos. No hay cobertura celular, pero
hay vigilancia natural. Don Patricio, un sabio local, resume: "Aquí el
cielo no nos avisa con alarmas, sino con el vuelo de las garzas."
2. Guatemala y Honduras
En el Corredor Seco y las
zonas rurales, la falta de alertas formales convierte tormentas como Eta
e Iota en causas de migración forzada. El clima no solo desplaza: la
ausencia de Estado empuja. En palabras de un campesino hondureño: "No
nos fuimos por la lluvia, sino porque nadie avisó que venía."
3. Sahel africano
En Burkina Faso y Níger,
la desertificación avanza sin resistencia institucional. Los radares no
alcanzan. Radios comunitarias y cooperación local intentan suplir el abandono.
A menudo, los datos llegan tarde o nunca: "Si el satélite falla, nadie
sabe que el polvo se convierte en muerte."
4. Sudeste Asiático: Filipinas y Myanmar
En zonas rurales azotadas por
tifones, el aviso no llega por celular sino por altavoces, tambores o redes
vecinales. La app no reemplaza al vecino que grita. En Filipinas, durante el tifón
Haiyan, muchas vidas se salvaron por los gritos de un pescador que vio
subir el mar antes que las autoridades emitieran una alerta.
III. La trampa de la tecnología centralizada
Las tecnologías globales nos
prometen cobertura universal, pero en realidad refuerzan las desigualdades.
Muchos países dependen de sistemas que no controlan y cuyos datos no pueden
adaptar a sus realidades.
· La
dependencia de satélites y redes globales genera una falsa sensación de
cobertura. Si falla el sistema, la periferia cae primero.
· Las
alertas digitales requieren electricidad, conectividad y dispositivos: lujo en
muchas comunidades.
· Los
datos los produce el Norte, el Sur solo los recibe. Sin posibilidad de adaptar
o verificar.
Como recuerda un informe del
IPCC (2023): "Las comunidades con menos infraestructura propia son las
primeras afectadas cuando falla un sistema global."
IV. Donde florece la resiliencia
Alto Beni, Bolivia:
Radios comunitarias y banderas de colores marcan la alerta. Una estrategia
simple, incluyente y culturalmente pertinente. Niños y ancianos pueden ver la
bandera roja antes de que llegue la lluvia. Una mujer líder explica: "No
tenemos radares, pero sabemos leer el río y decirnos entre todos: hay que
subir."
Amazonía: Mujeres indígenas
combinan observación del cielo, rituales y herramientas modernas. Su liderazgo
ha creado redes efectivas de protección. Miran el color del cielo y organizan
ceremonias cuando cambia el viento. En sus palabras: "El bosque
avisa, si tienes corazón para oírlo."
Sri Lanka y Filipinas: Con
sensores de bajo costo y redes comunitarias, se ha logrado integrar tecnología
apropiada y saber local. Las universidades locales participan en la creación de
sensores accesibles. Un joven ingeniero afirma: "La mejor tecnología
no es la más cara, sino la que la comunidad puede usar."
Respuestas comunitarias y ciencia ciudadana
Frente a esta exclusión, las
comunidades no esperan: actúan…
En Zimbabwe, el 82% de la población
rural aún confía en "servicios climáticos indígenas",
interpretando el comportamiento de árboles, insectos y patrones de viento para
anticipar lluvias o sequías. Este conocimiento se transmite oralmente y, pese a
ser subestimado, sigue siendo crucial para su supervivencia.
En Indonesia, un
proyecto pionero llamado Yayasan Peta Bencana ha revolucionado el
uso de las redes sociales como herramienta de gestión del riesgo. Mediante un
chatbot automatizado, se rastrean términos clave como "inundación"
o "fuego" en plataformas como WhatsApp, Twitter y Facebook. El
sistema invita a los usuarios a confirmar si realmente enfrentan una emergencia
y, en segundos, se genera un reporte geolocalizado, verificado y disponible
públicamente. En 2024, más de 200 millones de personas y 900 agencias
humanitarias utilizaron esta red en tiempo real para tomar decisiones. Durante
las inundaciones de febrero en Yakarta, taxistas organizados a través de
esta plataforma evacuaron a más de 300 personas hacia refugios seguros. La
alcaldía reconoció formalmente el sistema como su fuente principal de
información.
En Uganda y Malí, la
Cruz Roja Holandesa ha implementado un modelo de alerta anticipada
participativa. A través de encuestas digitales con Kobo Toolbox y grupos de
WhatsApp, los propios habitantes mapean los niveles del río, detectan señales
ambientales críticas y activan protocolos comunitarios. Estos sistemas no son
impuestos desde fuera, sino co-creados: los líderes locales coproducen los
criterios de alerta y definen cómo se responde, en su propio idioma y según su
experiencia.
En Brasil, el programa Dados
à Prova d’Água capacitó a jóvenes de barrios vulnerables para construir
pluviómetros con botellas recicladas. Los estudiantes midieron la lluvia,
compartieron los datos en una app comunitaria y lograron, en Pernambuco,
activar una alerta temprana no oficial que salvó vidas. A diferencia de otras
zonas donde hubo decenas de muertos, allí se evacuó a tiempo. El modelo fue
adoptado por el CEMADEN y ahora se extiende a otros municipios del noreste.
Un estudio del Overseas
Development Institute (2022) concluyó que las comunidades con sistemas
locales de alerta reducen en un 30 a 40% los tiempos de evacuación comparado
con zonas dependientes exclusivamente de sistemas centralizados. En Mozambique,
un programa piloto de alertas por radios comunitarias redujo la mortalidad por
inundación en un 45% entre 2018 y 2022, según el Programa Mundial de Alimentos.
Datos del CEMADEN en Brasil indican que los barrios con ciencia ciudadana
activa presentaron menor número de víctimas en eventos extremos recientes. La
OMM estima que cada dólar invertido en sistemas de alerta comunitarios genera
entre $4 y $10 en ahorro por daños evitados, si se integran adecuadamente con
redes nacionales.
Estas prácticas no sólo
funcionan: ya están salvando vidas. Su éxito reside en algo que a menudo falta
en los sistemas oficiales: confianza, apropiación y adaptabilidad local.
Son ejemplos de una ciencia ciudadana viva, donde el conocimiento no se imparte
verticalmente, sino que emerge desde la comunidad, con creatividad, bajo costo
y pertinencia cultural.
Hacia una política pública de alerta
comunitaria
Para que los sistemas
comunitarios no sigan operando al margen, es urgente su inclusión en marcos
legales y presupuestales. Esto implica:
· Reformas
legislativas que reconozcan legalmente los sistemas de
alerta indígenas y rurales como parte del Sistema Nacional de Protección Civil.
· Presupuestos
etiquetados a radios comunitarias, tecnologías apropiadas
y capacitación local dentro de fondos de adaptación climática.
· Consejos
consultivos comunitarios que participen en la planificación de
alertas y protocolos oficiales, garantizando pertinencia cultural.
· Co-producción
de tecnología entre instituciones técnicas y comunidades,
adaptando sensores, aplicaciones y protocolos a los contextos locales.
Casos como el de Brasil
(CEMADEN) muestran que es posible institucionalizar la ciencia ciudadana sin
ahogar su autonomía.
Conclusión
Cerrar la brecha de alerta no
se trata sólo de satélites y presupuesto: se trata de cambiar el paradigma. De
reconocer que el saber local, cuando es apoyado, puede ser tan valioso como un
radar doppler. Y de que la alerta más eficaz no siempre viene de un algoritmo,
sino del canto distinto de un pájaro o el grito de un vecino atento.
Fuentes clave:
FAO (2024). "Traditional knowledge systems in climate
adaptation."
IPCC (2023). Sixth Assessment Report.
UNDRR (2022). Global Status Report on Early Warning Systems.
Radio Comunitaria Alto Beni (2024). Documentación local.
Red de Mujeres Indígenas Amazónicas (2023).
Testimonios y reportes internos.
Climate Centre (2024). Community Early Warning Systems Review.
PreventionWeb.net (2024). Casos
en Tanzania, Uganda y Brasil.
NYT y WMO (2024-25).
Reportes sobre brechas en sistemas de alerta.
ODI (2022), PMA (2022), CEMADEN Brasil (2023),
OMM (2024).
Serie:
0.- Fallas estructurales en sistemas de alerta temprana
en contextos federales
https://otraperspectivarafamoya.blogspot.com/2025/07/otra-perspectiva-fallas-estructurales.html
1.- Radar apagado: el desmantelamiento silencioso de la
protección climática en el siglo XXI
(Parte I de la serie “Cuando la Alerta Colapsa”)
https://otraperspectivarafamoya.blogspot.com/2025/07/otra-perspectiva-radar-apagado-el.html
2.- Radar apagado: El desmantelamiento silencioso de la
protección climática en el siglo XXI
(Parte II de la serie “Cuando la Alerta Colapsa”)
https://otraperspectivarafamoya.blogspot.com/2025/07/otra-perspectiva-radar-apagado-el_7.html

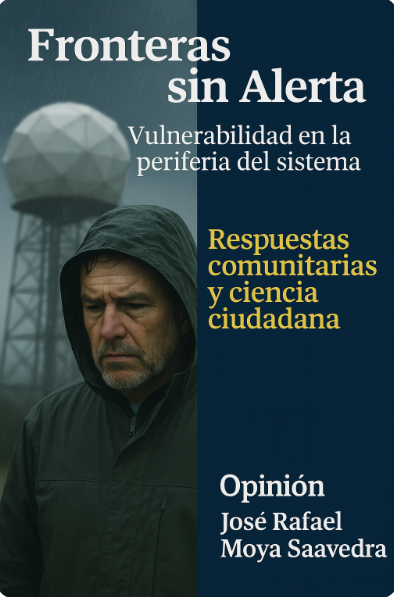




No hay comentarios.:
Publicar un comentario